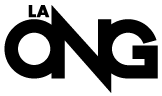Ágatha de la Fuente & Rubén Monasterios
EL DIJE PARLANCHÍN
Un cuento árabe de perversidad y brujería
Homenaje a Denis Diderot (Francia, 1713-1784), filósofo, enciclopedista y genio licencioso autor de la novela Los dijes indiscretos,. que inspira este relato
En algún lejano país del Medio Oriente, Abdul Bahaim, un hombre de fortuna, se enamoró de una joven y muy bella mujer; quedó prendado sólo al verla por casualidad y fugazmente bañándose desnuda en el patio de su casa.
Ocurrió que al perro de Abdul le dio por perseguir a un conejo; el escurridizo animalito, intentando escapar, se metió por un hueco en la base de un muro, seguido por el perro. El hombre se empinó y miró sobre la tapia y así tuvo la visión de la hermosa y tierna hembra en la plenitud de su florecimiento, retozando con sus amigas en una fuente. Era la niña lo más semejante a una harum ein, o sea, la mujer creada en la perfección, con la cual el varón creyente en Alá y admitido en el cielo musulmán compartirá alegrías carnales logrando un placer cientos de veces mayor que el terrenal. Era del todo semejante a las descripciones hechas de ellas en los Textos Sagrados: muchachas núbiles de piel muy blanca, pechos altaneros, bocas rojas de labios melados, como apetitosas manzanas del Shabit-al kaal y ojos grandes y muy negros; de cinturas delgadas y esbeltas. Según las Escrituras, estas doncellas son sumisas y amables, están dotadas de vulvas siempre húmedas, estrechas y pulsátiles, y no había razón alguna para suponer que la criatura observada careciera de esas cualidades.
Obnubilado, y a la vez avergonzado por su de ningún modo volitivo acto de voyerismo, apenas la contempló por cuarenta y tres segundos y se retiró del muro; a partir de entonces no pudo liberarse la obsesión por esa muchacha.
Arrebatado por la pasión decidió hacerla su esposa; claro, si estaba disponible. Hizo las averiguaciones de rigor y, en efecto, lo estaba. Siendo doncella apetecible había tenido varios pretendientes, ninguno de los cuales había satisfecho a su padre; según la costumbre ancestral de su pueblo en el casorio no tenía competencia la hija: lo decidía el progenitor según su albedrío. Abdul habló con el padre y respetuosamente le expuso el propósito que lo animaba. No tuvo ningún impedimento; era hombre apuesto, de alcurnia y rico; sería beneficioso en todo sentido relacionarse con él familiarmente. Pocos días después de cerrarse el trato tuvo lugar la boda, y la nueva pareja se fue a residenciar en otra ciudad lejana.
Abdul ardía por ver de cerca y descubierta a su esposa, por cuanto, según la tradición, Sophia vestía el niqab nupcial, una prenda que la cubre de la cabeza a las rodillas y sólo deja ver los ojos, de la cual se despojaría al estar solos en la alcoba destinada a consumar el himeneo; hasta entonces no podía llegar más allá de tocarle la mano.
La pasión del hombre se hizo volcánica al tener por primera vez a su esposa desnuda tendida en su cama. Lo que no había advertido antes, en la oportunidad de su mirada fugaz, ahora se exhibía ante él. Al separar sus piernas vio la vulva más bella concebible. Y digamos, al desgaire, que siendo galán acaudalado, muchas beldades habían pasado por su lecho.
Aquella totona era la perfección en su morfología y cromatismos naturales. Brotaba entre los muslos ligeramente separados, formando un pequeño triángulo en su parte final, cual estuche de joya; la pequeña elevación quedaba oculta en la mano viril puesta en su pubis; levemente abierta en sus labios, dejando ver la punta del clítoris en su parte superior; y era sonrosada, con labios esponjosos separados por una hendidura de color ambarino.
No obstante, si la inspección visual de la cuca embelesaba, el deleite no era comparable con el deparado por su uso. Abdul tuvo constancia de ello una vez llevada a cabo la desfloración y efectuado el encaje pleno y profundo; gozó entonces del placer incomparable de penetrar una oquedad que en lugar de estar hecha en el vientre de la mujer, parecía estar siendo abierta por su pene a medida que entraba en la cavidad vaginal; de la preciosa flor de carne brotaba como de manantial de montaña un flujo delicado que lubricaba los muslos y manchaba la sábana.
Y si como los atributos anatómicos y fisiológicos no fueran suficientes, el desempeño sexual de Sophia rebasaba ampliamente las condiciones de la generalidad de las mujeres. Era una hembra con tres cualidades admirables y enloquecedoras para el varón lúbrico: su encendido era rápido, su espectro erótico amplísimo y su repuesta sexual múltiple. Esto es, se sentía dispuesta apenas sentía el primer roce acariciante en su piel; se sometía con ganas a cualquier propuesta de experiencia erótica y tenía cadenas de orgasmos delirantes.
Pero, desde el primer instante de intimidad, el hombre advirtió un aspecto muy perturbador de la conducta de su novel esposa. Decir que “hablaba demasiado” sería insuficiente para dar una idea de la verborrea de Sophia; ¡es que no cesaba de parlotear cualquiera fuera la circunstancia o condición del entorno! Una metáfora más precisa sería imaginar su deslenguamiento como una catarata caudalosa de palabras.
Su oratoria llegaba al extremo de impedirle a su marido concentrarse en el placer de hacerle el amor, porque estando ensartada fuese por delante o por detrás, no cesaba de hablar. Sólo se callaba cuando literalmente se le impedía emitir la voz, haciendo el sexo oral. Mientras tenía lugar el coito intercalaba ─entre gritos, sollozos y suspiros─ recitaciones de suras del Sagrado Corán; declamaba poemas, narraba cuentos folclóricos de los que difunden los vates andariegos, contaba chismes de la cuadra; terminado el acto, continuaba su discurso fuese evaluando lo bueno que lo había sentido, o quejándose debido a algún trastorno, y seguía con dilatadas peroratas sobre el amor; a cada rato hacía filípicas morales; el menor detalle era motivo de un monólogo sobre el asunto…
Abdul estaba hasta la coronilla y su mente en un estado de ambivalencia; por un lado su verbosidad inagotable lo desesperaba y la hacía aborrecible, hasta el extremo de hacerle sentir ganas de matarla; por otro, la feroz lujuria, satisfecha con creces por sus atributos eróticos, lo hacían aferrarse con garras a la mujer.
Optó por buscar consejo de alguien sabio; consultó al más famoso y temido hechicero de la comarca, Kukufu. Se atribuían tratos con Satania a este Maestro de las Ciencias y Artes Ocultas. Y era verídico su poder sobre los yinn, espíritus nocturnos, seres del fuego.
“¿Y por qué no le pones una mordaza?” ─pregunta el brujo─, y responde Abdul; “Lo he intentado, pero dice que se ahoga; y si la mato se acaba el placer”.
Kukufu guarda silencio por un rato, al parecer reflexionando sobre el asunto, y en eso le viene a la mente una idea infame. Necesita una esclava nueva y aquí se le presenta la oportunidad de tenerla sin gastar un sólo centavo, y más bien, en sentido contrario, obteniendo además los beneficios del pago por sus honorarios que debería hacer Abdul. Una mujer hablachenta es un fastidio, cierto es, no obstante, ya encontrará un embrujamiento para silenciarla.
Finalmente le dice: “La única solución que se me ocurre para satisfacerte, es partirla por la mitad”. Ante la reacción horrorizada de su interlocutor, continúa: “¡No temas! No morirá. Recuerda que es magia. Tanto la parte de arriba como la de abajo continuarán vivas y activas, y para siempre jóvenes. Tú te llevas la parte de abajo para tu casa y me dejas la de arriba a mí. Necesito una asistente; ya estoy viejo, ¿sabes? Yo la entrenaré y aquí nada la faltará”. A propósito de motivarlo a aceptar esa proposición, el artero brujo añade: “Puedo arreglar las cosas para que además de joven y bella, la mujer se mantenga siempre virgen”…
─ ¡Pero eso sería la gloria! ─exclama Abdul dando un salto, tal como lo suponía Kukufu, sabiendo que el desflorar doncellas es una de las mayores pasiones de los musulmanes; tanto, que Alá ─¡Sea por siempre Grande y Alabado!─ le garantiza a sus mártires llegados al cielo, además de un montón de muchachos que no están ahí precisamente para hacer mandados, sesenta bellísimas doncellas, las huríes, cuya principal cualidad es la de regenerar su virginidad después de cada desfloración─.
Exaltado, continúo hablando para sí mismo:
─¡Eso sería tener el Yanna aquí, en la Tierra, tal como lo describen el Sagrado Corán y los hadices. Poseo fortuna para depararme los deleites ofrecido por Alá ─El Justiciero, el Eterno, el Todo Poderoso─ a los creyentes ingresado al Paraíso: trajes lujosos, joyas y perfumes, banquetes exquisitos servidos en vajillas de valor incalculable; descanso en divanes adornados con oro y piedras preciosas. Mi mansión tiene amplios jardines plenos de árboles de frutas deliciosas de todas las estaciones y fuentes perfumadas con alcanfor o jengibre; si me viene en gana, podría hacer correr por mis tierras ríos de leche, miel y vino. También tengo, como los hay en el Paraíso, caballos y camellos de blancura deslumbrante, ¡pero me faltaba la hurí regeneradora de su himen después de cada desvirgamiento! ─Con expresión de rabia y desesperanza, termina─: ¡Maldita sea! ¡Claro que será sólo media hurí!.. Pero, al fin y al cabo, es mejor que ninguna.
Arrebatado por satisfacer su deseo, la idea le pareció aceptable al hombre. Partida la mujer por obra de un conjuro, pagó el oro exigido por el servicio, cargó su parte de abajo y se fue.
¡Ignoraba el brujo en lo que se había metido! Ni los más poderosos sortilegios, pócimas o encantos lograban frenar la verborrea de la media Sophia; las alocuciones, arengas, sermones, alegatos, diatribas, disertaciones, homilías, pláticas, prédicas, amonestaciones, recitativos, disertaciones, enunciaciones, letanías, monólogos, parlamentos, parrafadas, pláticas, prédicas de Sophia retumbaban por toda la cueva; y lo peor, todos las charlatanerías de la mujer eran amargas quejas por la crueldad inhumana del trato recibido, dichas a grito herido. Hasta que el hechicero no soportó más, y ante el fracaso de sus artes en un arranque de ira frenética le abrió el cuello y mutiló sus cuerdas vocales, dejándola muda.
─ooOoo─
Corrió el tiempo; el acaudalado Abdul entregado a una vida hedonista y disfrutando a su albedrío de su media mujer que reintegraba su himen luego de cada desfloración y permanecía intacta, como intocable por el tiempo; en efecto, sus músculos conservaban su armoniosa forma, la carne de caderas, vientre y piernas seguía consistente aunque suave y flexible al tacto, y la piel inmaculada. Abdul se satisfacía con ella al menos dos veces a la semana; un día dispuesto a tal goce advirtió algo extraño: la media Sophia parecía empeñada en llamar su atención mediante movimientos convulsivos de su dedo gordo del pie derecho. Súbitamente la media mujer separó sus piernas y, ¡oh, sorpresa!, su voz escuchó a través de su vulva. “¡Malvado, canalla, monstruo”… ─fueron sus primeras palabras de una retahíla de reproches por su inaudita atrocidad, prolongada durante cuarenta y ocho minutos─. “¡Estoy Iracunda! Soy una cobra decidida a atacarte hipnotizada por su deseo de venganza. Un incendio virulento e inmisericorde que va abrasarte; soy fuego fatuo, soy todo, al rojo vivo, buscando desahogarme. ¡Inhábil canalla, frívolo hombrecillo, pérfido despreciable ofrendando la inteligencia a cambio de placeres primitivos! He vuelto con el enigma resuelto; no venciste, me invitaste a ser grande. De tu infamia no escapas, te volveré pusilánime. No necesitaré ser el verdugo; lo serás tú, para ti mismo. Yo seré juez, y mi voz, el castigo por sentencia. ¡Prepárate a vivir el martirio creado con aquello que despreciaste!…
El estupefacto Abdul aprovechó la pausa para preguntar sobre aquel portento.
La media Sophia de la parte de arriba a larga se sometió a su destino y fue entrenada por Kukufu, hasta convertirse en una eficiente esclava asistente; pero ella aprendió más allá de las rutinas; sin envejecer ni un ápice en su fisonomía, su mente maduró; la muchacha parlanchina poco a poco dio paso a una mujer reflexiva, densa, aunque desgarrada por el tratamiento injusto recibido y desbordando odio por todos los poros y agujeros de su cuerpo. Llegó a dominar los arcanos, los conocimientos ancestrales, misteriosos, profundos de la magia; al extremo de convertirse en una bruja de elevado poder. Estudió buscando la forma de revertir los maleficios administrados por Kukufu; su voz jamás la recuperaría, por ser un daño físico en su anatomía, pero quizá ─pensaba ella─ daría con el encanto mediante el cual podría reintegrarse; sin embargo, no encontró cómo lograrlo; el partirla en dos era un embrujo demasiado intenso creado por el mismo Diablo. En el discurrir de sus búsquedas inventó bebedizos, encantamientos, sortilegios… entre ellos una pócima engañosa de sabor meloso y efecto contundente e inmediato en la intención de quitar una vida; valiéndose de zalamerías y engañosas ternezas, la hizo beber al infame brujo, quien murió sin darse cuenta a la edad de cuatrocientos ocho años. No obstante, el más prodigioso de sus hallazgos fue el de encontrar un hechizo por el cual obtuvo el poder de hablar por la vulva; en consecuencia, el hombre estaría condenado a soportar su elocuencia en cada oportunidad de intentar hacer uso de su sexo.
─ ¡No me impresionas! ─exclamó, despectivo, el infame─. Te cogeré a mi antojo sin soportar tu oratoria. ¿Recuerdas, cuando estabas completa, el efecto del sexo oral? Te taponeaba la boca con el pene y no podías hablar. ¡Haré lo mismo clavándolo en tu vagina! ¡Tampoco podrás hablar por ella!
─ Cierto es ─responde Sophia─, pero ni de esa forma te librarás de escucharme…
Abdul descarga una carcajada y la interrumpe:
─ ¿Cómo? ¿Acaso también puedes hablar por tu ano?
─ No, no se trata de eso.
─ ¡Bah! Entonces no te haré mía nunca más. Te desecharé, pasarás el resto de tu vida guardada por ahí, en un desván. Al fin y al cabo, ya te he tenido miles de veces y estoy hastiado de ti! No eres más que media mujer y quiero hembras completas. Tienes la virtud de regenerar tu virgo, es cierto, pero eso es solucionable… ¿Sabes que con mi fortuna puedo tener docenas de doncellas intactas en mi harén? ¡Mujeres sobran!
Sophia responde a sus amenazas con voz serena, dejando sentir el peso de cada palabra, revelándole el secreto inesperado: la universalidad de su facultad; ¡podía hablar por la cuca de cualquier mujer!
─ ¿Conoces algo de ese invento reciente, llamado la radio? Consiste en una emisora y decenas de miles de receptores. ¡Lo que se dice en la primera llega a todo el mundo mediante los receptores! ¡Ese poder lo tengo yo! De proponérmelo, puedo lograr que todas las mujeres de tu harén, de la vecindad, de la ciudad íntegra, ¡de todo el mundo!, digan mi discurso a voz en cuello por sus vulvas… Yo no hablaré, pero no todas las mujeres del entorno tendrán la cuca tapada por estar siendo cogidas, de modo que miles de voces lo harán por mí; no escucharás mi voz solista, pero no podrás evitar oír mi alocución dicha por un coro gigantesco. ¡Desengáñate, tu máxima fuente de placer ha cesado! ¡No volverás a coger una mujer sin escucharme!
Abdul estalla en una cólera demencial; ase su cimitarra y se abalanza sobre el medio cuerpo de la mujer, jurando que habría de picarla en pedazos; ella lo detiene:
─ ¡Nada ganarás con eso! ─dice─. Nada, como no sea manchar de sangre esta habitación y estos muebles… El saber y el poder están en la mitad de arriba de mi dividido cuerpo ¡ y esa parte nunca la encontrarás!…
Abdul se retuerce de impotencia, exhala un torturado alarido y con la cimitarra sostenida en su mano se hace una castración total de una sola cuchillada. Se queda ahí, parado en medio de la habitación, sosteniendo en su mano derecha la cimitarra y en su izquierda el pene y los testículos mutilados, y vaciándose su sangre a borbotones sincrónicos a los latinos de su corazón por la espantosa herida en su bajo vientre; con las últimas gotas se desploma.
Y la habitación de perfecto diseño y delicada decoración, y los muebles de madera preciosa perfumada, y las cortinas de muselina, gasas, viole y terciopelo, y las sábanas de seda y los edredones de damasco, encajes y brocados, y las alfombras anudadas a mano de Azerbaijan por cierto se mancharon de sangre, en tanto la preciosa totona de la media Sophia desgranaba carcajadas sardónicas.
Ω
![]()