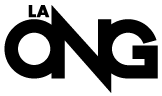1. “La infracción, en el derecho de la edad clásica, por encima del perjuicio que puede producir eventualmente, por encima incluso de la regla que infringe, lesiona el derecho de aquel que invoca la ley”, dice Foucault en Vigilar y castigar. El delito “ataca personalmente” a ese invocante “ya que la ley vale por la voluntad del soberano; [y] lo ataca físicamente ya que la fuerza de la ley es la fuerza del príncipe”. Así, la impartición de justicia a través de la intervención del monarca no se ajusta a su disposición para hacer reparar el daño sino a una “réplica directa contra quien lo ofendió”. A través del castigo, “el rey procura la venganza de una afrenta que ha sido hecha a su persona”. De modo que “el derecho de castigar será, pues, como un aspecto del derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos”.
La sociedad francesa de la edad clásica será, para este autor, el modelo típico de una sociedad soberana: ahí donde la voluntad del rey se impone y el poder se ejerce de manera unilateral. El castigo del criminal es, sobre todo, el medio para restituir ese Poder: el suplicio es “un ceremonial que tiene por objeto reconstituir la soberanía por un instante ultrajada: la restaura manifestándola en todo su esplendor”; “por encima del crimen que ha menospreciado al soberano, [éste] despliega a los ojos de todos una fuerza invencible”. En ese sentido, “el suplicio no restablecía la justicia; reactivaba el poder”. El Poder con mayúsculas, digamos para entendernos: un Poder “que cobra nuevo rigor al hacer que se manifieste ritualmente su realidad de sobrepoder”. Y, sin embargo, el poder siempre ha existido en dispersión, en medio de relaciones donde se ejerce multidireccionalmente. El Poder del rey (o la posesión de ese poder) era un efecto de realidad, un intersticio en el que se anudaban las condiciones para producir el monopolio (o el efecto de monopolio) de una fuerza que se escapa a cualquier intento de ser monopolizada. Y, sin embargo, el rey ejercía su violencia sin límites… Hasta que otras violencias lo desplazaron.
2. Así pues, vivimos hoy tiempos postsoberanos. Pero uno escucha a Maduro hablando y parece una reminiscencia de aquel rey que actuaba discrecionalmente y que ejercía el poder (su Poder) como represalia personal. Maduro se arroga el supuesto control sobre los sujetos que “desestabilizan” el orden del Estado. Da igual si los nombra apátridas, bachaqueros, paramilitares o delincuentes. Para restituir el Poder mancillado del soberano, el castigo debe ser público, debe desplegar su magnificencia ante los ojos del mundo. Maduro debe atribuirse en cadena nacional la responsabilidad de los asesinatos, de los desalojos, de las redadas; y tanto Globovisión como CNN deben hacerse eco de la noticia, aunque sea para criticar una nueva “violación de DDHH” en Venezuela. La crítica afirma el carácter “enfática del poder”, “su superioridad intrínseca”: una superioridad que “no es simplemente la del derecho, sino la de la fuerza física del soberano cayendo sobre el cuerpo de su adversario y dominándolo”, dice Foucault.
Cuando Maduro exige el encarcelamiento “inmediato” de disidentes políticos, cuando pide “gas del bueno” para manifestantes, cuando ordena la activación de razzias desbocadas en barrios de todo el país, cuando se enorgullece del asesinato de criminales que “atentaban” contra “el pueblo”, el presidente busca restablecer el orden de su soberanía. Aunque por debajo esparza las piezas que aseguran la caotización permanente, pues “su objeto es menos restablecer un equilibrio que poner en juego, hasta su punto extremo, la disimetría entre el súbdito que ha osado violar la ley, y el soberano omnipotente que ejerce su fuerza”. Aquí la presencia militar cumple una función simbólica complementaria, dejando ver que “el acero que castiga al culpable es también el que destruye a los enemigos”. El poder militar, desde la edad clásica foucaultiana hasta nuestros días, es el arma que se empuña contra el adversario de la comunidad patriótica. Un enemigo del rey, hoy renombrado como enemigo del pueblo: el pueblo que espera por el rey para su “liberación” a través de operativos policiales y militares que lo toman por asalto. Un Poder soberano que “se afirma como poder armado, y cuyas funciones de orden, en todo caso, no están enteramente separadas de las funciones de guerra”.
Se recrea así, en la superficie y sobre un fondo de caos, el efecto de una dictadura: la dictadura del soberano que monopoliza el poder. Pero que la dictadura de Maduro sea un efecto contingente no quiere decir que sea menos “real”, antes bien que su monopolio es una ficción. Y la realidad de una ficción se sostiene sobre el reconocimiento que le brindamos. “La ceremonia es, pues, en suma, ‘aterrorizante”, dice Foucault. Y debe serlo para que produzca su efecto de Poder. El poder que se nombra en un informe de Provea y HRW como Poder sin Límites se sostiene, sin saberlo, sobre el mismo discurso de Provea y HRW que lo interpela, porque para abarcarlo todo, debe creerse omniabarcante e ilimitado.
3. El culmen de la parafernalia dictatorial son los “toques de queda” en Cumaná y en Tucupita después de las jornadas de saqueos y más aún, antes de éstos, la explicitación de un Estado de excepción por decreto ejecutivo. Su función es inhabilitar las potencias de los sujetos ingobernables que desbordan, en todos los sentidos, el monopolio efectista de la dictadura. Es sintomático que el supuesto progresismo del Estado chavista haya sido absorbido por un recalcitrante conservadurismo cristiano. Porque la policía no es solo un cuerpo uniforme de agentes subordinados al Estado para hacer cumplir su ley, sino el control difuso que se ejerce sobre los cuerpos para que no se salgan de los lugares que los limitan. Pero en una sociedad postsoberana los cuerpos no pueden sino exceder los límites que los marcan. Y en ese exceso se anida la amenaza a la voluntad del rey y al liderazgo de los amos: las resistencias desde abajo y la sublevación ante la contingencia de un Poder que cree no tener límites, las potencias dormidas despertando.
![]()