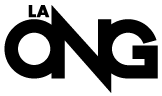La recalada de Dimitrios Demu y su nostos de acero
Por Morela Cañas
Mi madre conoció al artista Dimitrios Demu hace 35 años aproximadamente, varios años previos a mi nacimiento. Era todavía la Venezuela Saudita de los años 80, cuando la bonanza del país invitaba a los emigrantes para quedarse. La economía nacional no entendía para entonces, cuestiones de restricción, y en cualquier rincón se encontraban excusas de sobra para el derroche, sin remilgos ni remordimientos de conciencia.
Frente a este panorama de perpetuo jolgorio, muchos europeos que aún padecían la sosobra y la persecución de la posguerra, decidieron instalarse a la vera del Caribe para probar suerte, tratando de echar raíces una vez más en las promesas de América. Así lo hizo Nicolás Demu, un industrial metalúrgico que llegó desde muy lejos a ofrecer sus virtudes, y logró amasar una buena fortuna en un pueblo perdido del Estado Anzoátegui, llamado Anaco. Pero como no tuvo amores ni descendencia, se dedicó como Theo a ayudar a su hermano, el artista que presentamos en las próximas líneas.
Dimitrios, según lo que cuenta mi madre, era un hombre flaco, desgarbado, de crespos alborotados y con aire de ‘bohemio’. Era amante de la música y las charlas de sobremesa. Tenía una mirada profunda y un andar ligero. Parecía que siempre andaba apresurado, casi corriendo. Quizás podía intuir que su ritmo de vida le deparaba una muerte repentina, lo cierto es que no se cuidaba mucho y era bastante enfermizo. Su asma constante delataba los efectos de sus vicios: el arte, por un lado, y el cigarrillo, por el otro.
Ella recuerda muy bien el pequeño piso que habitaba el artista cerca del Boulevard Sucre de Puerto La Cruz, la ciudad donde sus vidas se cruzaron. Era un apartamento pequeño, con una terraza que fungía mas bien como depósito, por lo general muy desordenado, e invadido por toda suerte de materiales que el artista empleaba para mitigar sus antojos. Algunas veces le ocupaba la escultura, otras la pintura, pero fue el trabajo con acero el que más tiempo demandó de sí, en aquel paraje tropical del Nuevo Mundo.
Para los que nunca escucharon siquiera su nombre, hay un museo muy peculiar en la localidad de Lechería, que alberga todas las piezas y bocetos que produjo en Venezuela el escultor greco-rumano. Su diseño exterior despierta la curiosidad de todos los transeúntes, y de los viajeros que alguna vez frecuentaron los confines de la costa oriental.
Me atrevo a escribir en pasado, porque ya no hay viajero en Venezuela que pueda sortear el azar de la gasolina, o permitirse siquiera las seducciones visuales de su destino. Nadie viaja por mero placer en nuestras carreteras, y en la avenida donde reposa el museo no transitan más que los pocos vecinos que quedan por la zona, y la gente que hace cola por el pan o el combustible. No obstante, la Avenida Principal de Lechería era antes bastante concurrida, y el Museo Dimitrios Demu era parada obligatoria en todas las salidas escolares, y también un objeto digno de admirar por los turistas que iban a Puerto La Cruz, buscando la ruta dorada del mar.
Aún recuerdo la primera vez que entré al museo, en ‘filita india’, para ver esos seres extraños que brillaban a nuestro paso, emitiendo crujidos y cantos de ballena, con sus lenguas frías de metal y su apariencia extraterrestre. Cuando regresamos al colegio, ensimismados, la maestra nos encomendó una tarea. Debíamos pintar el espacio que más nos hubiera cautivado, y a pesar del rapto de color que inundaba el recinto principal, yo decidí pintar la sala negra que había detrás de una gran cortina, donde aparecían reflejados los astros junto a unas formas indescriptibles, crepitando en la oscuridad.
Yo nunca había sido buena en dibujo, pero en esa oportunidad mi maestra me condujo a la cartelera del colegio, para que colgara allí mi ejemplar junto a los más bonitos de la clase, sin saber que ese gesto abriría una constelación imaginaria en mi interior, tan impactante como las visiones que ese paseo me brindó. Sensación que años más tarde, me llevaría a investigar la historia de aquel emigrante rumano, que fue amigo de mi madre por casualidad en sus años mozos, y que emprendería un largo viaje en barco, hasta su recalada en la costa oriental de Venezuela en el año 1965. Con la firme intención de dejar su pasado atrás, después de haberlo arrojado sin querer por la borda comunista.
Cabe acotar que nuestro protagonista jamás simpatizó con el Partido. Así como tampoco lo hicieron sus padres, ni su hermano mayor -Nicolás-, ni el menor -Trajano-. Sin embargo, fue merecedor de un premio que a largo plazo le costó muy caro. Y a pesar de todos los triunfos que el arte a su manera le supo corresponder, el tinte político con el que habían aclamado su nombre en los periódicos de Rumanía y los países vecinos que conformaban la URSS, le arrebató luego sus glorias, cuando los liberales consiguieron destronar a los tiranos.
Dimitrios Demu nació en 1920 en la región de Kumaria, mejor conocida como Macedonia griega. Vivió a las faldas del monte Olimpo hasta los ochos años, cuando su familia tuvo que trasladarse a Rumanía, a orillas del Mar Negro, sin sospechar que varias décadas más tarde emigraría de nuevo, para lanzar las últimas redes en el Mar Caribe.
Realizó su carrera artística en la Academia de Bellas Artes de Bucarest, donde obtendría el título de Escultor; no sin antes concederle a su madre el capricho de estudiar Derecho, profesión que nunca ejerció. Sin embargo, la Rumanía que a Dimitrios le tocó vivir, estuvo sitiada por el régimen comunista que entró en vigencia alrededor de 1948. Ese año se produjeron cambios radicales en todas las naciones que abdicaron a favor de la hoz y el martillo. Y de esta forma, el Estado -los líderes de la estrella roja-, monopolizaron, como es de esperar, todo el movimiento artístico y su contexto: las exposiciones, el mercado del arte, el patrocinio, e incluso la vida social de los artistas.
En el ámbito específico de la escultura, las autoridades prohibieron el uso de materiales como el mármol o el acero inoxidable, por considerarlos de talante burgués. Así, el campo escultórico quedaría reducido a su mínima expresión, frente a las posibilidades que otras naciones liberales experimentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sólo el yeso y el bronce les estaba permitido. De esta manera, Dimitrios y muchos artistas locales, tuvieron que plegarse a la idea dominante del Partido para desarrollar sus dotes artísticos; y aun cuando su obra se convirtiera, por causas del destino, en portavoz del realismo socialista de su época, muchos de los que le conocieron personalmente, afirman que fue un disidente en silencio.
Dimitrios no hacía arte figurativo y se había negado a participar en el Partido Comunista Rumano varias veces. Pero la figura de Stalin se alzaba en su nación como el nuevo prócer a alabar. De la fiebre del busto, Rumanía pasó enseguida a la construcción de monumentos colosales, que divinizaban al sujeto retomando antiguas fórmulas de grandeza, vencidas ya un par de siglos atrás. La figura de Stalin necesitaba imponerse, y para lograr su misión, el Comité de Arte y el Comité del Partido organizaron un concurso, cuyo veredicto se retrasó por casi dos años, hasta que finalmente Dimitrios surge victorioso de la contienda entre sus pares.
Cuentan los cronistas y él mismo, que se dedicó a estudiar arduamente al personaje como lo haría un escultor digno del oficio. Así, su olfato de investigador y la intuición de sus manos, lo llevaron a modelar un Stalin sonriente que le otorgó la aceptación del jurado. En 1950 fue nombrado como ganador del certamen, y un año después se erigió la imponente estatua de bronce que instaló en Bucarest con 16 metros de altura. La segunda más alta, después de la que el Partido patrocinara en Stalingrado, con 24 metros.
Dentro de ese furor de grandes proporciones, fue aclamado por el oficialismo y simultáneamente odiado por los artistas liberales. Sufrió múltiples agresiones y acoso por parte de su gremio, lo repudiaron como artista, y maltrataron su obra hasta vencer a aquel Stalin que Dimitrios había echo sonreír. Pocos años después de elevar su coloso, comenzó el proceso de la “desestalinización” en la URSS, y con esto también el declive de encargos y premios, que Dimitrios gozó por unos pocos años en su carrera de escultor.
En 1962 derribaron su Stalin sonriente, y con él también sus ilusiones de un porvenir en aquellas latitudes. Se vio obligado incluso a renunciar a sus condecoraciones para emigrar forzosamente hacia Grecia en 1964, hasta que un año después se reúne con su hermano mayor en Venezuela. Luego de haber rematado su casa y sus pertenencias de forma penosa, su hermano intercede por él con ayuda de las autoridades diplomáticas del país, sin saber que pasaría los últimos 30 años de su vida en aquel paraje desierto del territorio venezolano, hasta la fecha de su muerte en 1997, a los 77 años de edad.
Tampoco en Venezuela podemos decir que hizo migas con los artistas locales, más bien cultivó su aire solitario. A excepción de un puñado de amigos a los que visitaba con frecuencia para conversar en las rondas vespertinas del café, entre los que se contaban unos especímenes muy variopintos: mi madre, quien se dedicaba por aquel tiempo a la banca, y dos emigrantes árabes bien cultivados, uno ingeniero y el otro poeta. Este último dueño de una zapatería en el centro de la ciudad, donde solían pautar los encuentros.
Gracioso y enigmático como la sonrisa que una vez dibujó en el rostro del dictador, Dimitrios sepultó su fama para siempre, en aquel costado del mundo que tomó como refugio. Una fama discreta que él ayudó a divulgar en 1977, con un libro de memorias que publicó en la ciudad de París bajo el título de Le sourire de Staline.
No obstante, y a pesar de sus traspiés, legó al Estado Anzoátegui una cantidad de obras prominente, que hoy en día no sólo configuran el perfil de la ciudad, sino también su inclusión en el circuito de las artes cinéticas, que inscribe en Venezuela su firma indeleble por aquellos años. Su Heptaedro del Cielo y el Monumento a los Pájaros así lo demuestran, decorando la vía pública que conduce a la entrada oficial de la ciudad. Pero sin duda es su museo el que más llama la atención.
Entre los años 1993 y 1997, Dimitrios llevó a cabo la construcción de su museo junto al famoso arquitecto Fruto Vivas, auspiciado por las bondades de su hermano mayor como homenaje a la nación que recibió a los Demu en su recalada. Quería que los colores penetraran el espacio interior, según lo que recuerda escuchar mi madre en su propia voz, y así lo hizo.
Los hermanos Demu donaron todas las obras del artista al estado venezolano, al igual que el museo que lleva su nombre, abriendo sus puertas al público en 1999; dos años después de la muerte de Dimitrios. Símbolo extraño en aquel paraje de mar perdido en el mapa, que llegó a convertirse en parada obligatoria de los visitantes, asombrados ante la nave espacial que reposa eternamente en su cama de flores.
Las esculturas que figuran en su santuario, ocupan en su mayoría el lugar que el artista dispuso para ellas. Dimitrios, que venía de un comunismo exacerbado, no había tenido la oportunidad de probar las bondades del acero, pero al poco tiempo de su llegada se convirtió en su gran pasión. En él pudo explorar los brillos y los colores que rebotan de la superficie, expandiendo el gris plomo del metal en los confines de una ciudad que apenas comenzaba a levantar cabeza, con el impulso del auge petrolero.
No debemos olvidar la brecha que el siglo XX abre en el campo escultórico, a propósito de las nuevas técnicas, materiales y procedimientos a emplear que dan cuenta de las innumerables transformaciones que el mundo experimenta en su siglo, y que el arte, como es de esperar, incorpora igualmente en sus dominios. Poco a poco, lo que antes parecían cátedras imposibles de dictar en las escuelas tradicionales de bellas artes, empezó a ser absorbido por el sistema cultural con tal auge, que a muchas academias no les quedó más remedio que aceptar los estatutos abiertos por las llamadas ‘vanguardias heroicas’. Sin embargo, el entorno original del artista no fue parte de lo que podríamos considerar un circuito privilegiado por el cambio.
Fue ese uno de los principales alicientes que cautivó a Dimitrios en su experimentación sin tregua del acero, desde su llegada a Venezuela. El acero llegó incluso a convertirse en parte de su firma como artista, y quienes tuvieron la dicha de compartir con él, recuerdan muy bien su amor por el material, y la búsqueda frenética de texturas y brillos que aporta el uso del acero en su obra, dinámica y repleta de movimiento.
Resulta bastante curiosa la afinidad que une su amor por este material, y el parentesco que le atañe a la producción de su hermano en la industria siderúrgica. El acero, que no es más que una aleación de hierro y carbono, deriva justamente de la metalurgia, como un elemento de proporciones variables que aumenta las ventajas de sus compuestos progenitores. Éste, se diferencia del hierro fundamentalmente, por las propiedades físico-químicas que la inclusión del carbono le aporta al metal sobre aspectos de maleabilidad y resistencia. Todo ello proveniente de la suma de elementos metálicos y no metálicos que interfieren en su composición, mejorando las cualidades del mismo en beneficio de diversos sectores, como los que ambos hermanos dominan.
Así, las características visuales que el acero le aporta a la obra de Dimitrios, resume las cualidades que el artista quiso subrayar en la creación escultórica que desarrolla después de su recalada. La añoranza por explorar el acero sale a flote en su nueva libertad, y el cosmos se le antoja ajeno a su antigua producción. Deja atrás la talla y el modelado, para que el hierro diga lo que la piedra y el barro son incapaces de pronunciar en los lenguajes cinéticos del Nuevo Mundo.
Como el escultor español Eduardo Chillida, podríamos pensar que Dimitrios Demu, “tira el cincel y el mazo. Toma las pinzas y el martillo del herrero. Fue así como un escultor se hizo herrero”1. ¡Un artista del fuego se consagró al vuelo! Convirtió a sus OMNIS –Objetos Móviles No Identificados– en aspirantes de Estrella. Su llama encarnó figuras planeadoras: Naves que se gestan en los confines solitarios de la fragua, constelaciones de nostalgias que urden en la distancia intimidades secretas, rincón del cielo inesperado. Nostos de acero que se yergue en el espacio azul-noche del aire imprevisto, sin fronteras, sin banderas rojas, sin bustos ni dictadores. Sólo la abstracción de la curva irrefrenable y la línea entonando sus melismas.
NOTA: Todas las imágenes son fotografías de la autora, registradas durante los años 2014-2016 en diversas visitas al Museo Dimitrios Demu, a excepción de la figura que muestra la fachada del lugar.
1 Bachelard, Gaston. “Cap. VII: El cosmos del hierro”; en: El derecho de soñar. México: Fondo de Cultura Económica, 2012. p.56. [1º ed. 1970] [Trad. Jorge Ferreiro Santana].
![]()