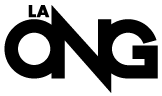La sociedad es una máquina de producir fronteras. Fronteras que lo subsumen todo en reducciones binarias. El sexo es el primer instrumento de reducción y cercado. Principio de inteligibilidad social, somos en la medida en que hemos sido adscritos a un sexo único y estable. Pero la maquinaria no se agota en la asignación sexual. Uno nace feo o bonito, blanco o negro, rico o pobre. Hay cosas (y gentes) que pertenecen al reino de lo natural mientras que otras a lo artificial. Se es homosexual o heterosexual; y activo o pasivo. Normal o anormal. Se está sano o enfermo. Levantamos muros: se es nativo o extranjero. Una persona con doble nacionalidad no podrá ser presidenta. Un bisexual tampoco. En todo caso, la supuesta necesidad de las normas oculta la violencia que inflige sobre los cuerpos.
Pero ¿qué pasa cuando se franquean los límites? Según Judith Butler, la “matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son ‘sujetos’, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos”. La transgresión de las normas constitutivas del sujeto lleva a la expulsión de lo que se considera verdaderamente “humano” y, por lo tanto, el transgresor queda inhabilitado para ser concebido como tal. Esos individuos ininteligibles y monstruosos pueden ser reabsorbidos como “normales” a través del reconocimiento de ciertos derechos (como el matrimonio). Pese a ello, siempre será necesaria la existencia de los otros (de algunos otros) para confirmar la legitimidad del nosotros hegemónico.
En décadas recientes el arte latinoamericano ha jugado un papel importante en el cuestionamiento de estas fronteras. Un ejemplo es el “El Libertador Simón Bolívar” de Juan Domingo Dávila. En esta obra, el prócer es presentado con un cuerpo andrógino desnudo de la cintura hacia abajo y con unos senos que se insinúan detrás del corsé militar: “un Bolívar tetón y ligero de cascos, mostrando las nalgas morenas de la utopía latinoamericana”, dijo en aquel momento Pedro Lemebel. Evidentemente, Dávila no solo juega con los límites de la norma heterosexual, sino que los cruza con otra frontera infranqueable: la que separa lo sagrado de lo profano (o lo profanable). Como Alexander Apóstol en “Ensayando la postura nacional”, el Bolívar de Dávila deja ver la insostenible impostura del nacionalismo patriarcal.
Parte de las obras de Juan Pablo Echeverría, José Joaquín Figueroa y Zaida González Ríos se basan en un desplazamiento similar. Sea a través de modelos o usando sus propios cuerpos, el carácter kitsch de sus “personajes” pone en cuestión la existencia de una identidad estática. La identidad de género y sexual, la identidad nacional y cultural, aparecen en sus fotografías como un juego de máscaras. La presencia de sujetos abyectos (raros, gordos, trans, mutilados), especialmente en González Ríos, transgreden además las nociones tradicionales de lo representable y la corrección política.
El cuerpo desnudo de Erika Ordosgoitti en el espacio público caraqueño es, asimismo, una interpelación al orden fragmentario de la ciudad. Las performances poéticas y políticas de Hija de Perra, Susy Shock, Giuseppe Campuzano, Elizabeth Mía Chorubczyck (Effy), aunque no son instituyentes por sí mismas de una realidad que vaya más allá de las fronteras fijadas, hacen visible la artificiosidad y la arbitrariedad de las normas que las imponen como necesarias. Más cuando las fronteras entre el arte y la vida se desdibujan por el efecto de pequeñas resistencias frente a las reiteradas violencias cotidianas de un mundo binarista. Violencias que muchas veces se traducen en muerte.
“Si la travesti tuviera una función, debería ser esa ―dice Campuzano―: desbaratar, de-sorientar, tirar los clichés y los lugares comunes sobre la sexualidad y el género”. Desbaratar los límites de lo normal para reivindicar el legítimo “derecho a ser un monstruo”, dice Susy Shock.
Ese carácter desmitificador del trasvestismo lo encuentra también Paul B. Preciado en el dildo como sede de una lógica contra-sexual que se cruza con las prácticas postpornográficas documentadas por Lucía Egaña Rojas en “Mi sexualidad es una obra de arte”. Aquí, el dildo no es una reproducción del pene. El pene es en cambio un dildo de carne: “El dildo es la verdad de la heterosexualidad como parodia”, dice Preciado. El otro (o lo otro) que el sentido común representa como la copia (la mujer trans como copia de la mujer “de verdad”, el dildo como copia del pene) termina siendo así la condición de posibilidad del original. Porque sin la copia no hay original, como sin un otro no hay identidad. El otro es un elemento constitutivo (y negado) del “yo” en el que uno se reconoce. Por eso, como dice Lemebel, la censura sobre el Bolívar de Dávila “es más bien autocensura”. Autocensura “de quien se sorprende pillado en su secreta cochinada burguesa”.
![]()