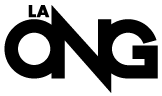Romances súbitos y efímeros
Tercera entrega
Salvaje
Dedicado a la Dama de Nácar
Apenas llegando, me cruzo con una muchacha lugareña, doméstica en la casa donde me alojo. Es una mestiza de blanco e indio; ¡bonita y sucia la hembrita! Los abultados cachetes le dan a su cara un gracioso aspecto de luna llena; pómulos salientes, ojazos negros de mirada intensa, cejas al natural, nariz pequeña, chata; boca abultada; una maraña de pelo liso y recio encuadra su rostro, y otras motas ensortijadas ornamentan sus sobacos; un vestido andrajoso cubre su cuerpo sin lograr ocultar el todo las forma de la mujer; va descalza casi todo el tiempo, luciendo sus pies anchos, grandes, siempre terrosos. Me prendo de su aspecto silvestre.
He venido a parar a este lugar ageste del llano venezolano, cumpliendo obligaciones de mi condición sacerdotal.
Desconozco el ambiente, las costumbres; todo me resulta inusual; creo haber sido llevado de súbito a un pasado remoto. Hay una iglesia en un caserío; aunque mejor debería llamarla barraca que funge de iglesia; pero no hay cura; de un pueblo más grande, más o menos cercano, viene uno a decir la misa los domingos, o cuando hay un agonizante y lo requieren para administrar la extremaunción.
De los llanos, tenía una idea un tanto idílica dada por los escritos de Gallegos y los versos de Alberto Arvelo Torrealba, por la música recia de mi preferencia, la del Indio Figueredo y Carrao de Palmarito, y de algún modo también por la domesticada de Torrealba. No logro entender cómo en pleno siglo veinte la gente siga peleándose con el tigre depredador, viviendo a la orilla del río en temporada de sequía y mudándose con todos sus corotos a una altura en cuanto llegan las lluvias, bañándose en un pozo cuidándose del caimán y que para evacuar sus intestinos uno tenga que coger para el monte; la primera vez puesto en esa circunstancia pasé un susto cuyo efecto fue tres días de estreñimiento. Me habían advertido de las culebras, aunque no de otra bestia de la fauna local; agachado por ahí, haciendo de tripas corazón, como suele decirse, pujando sin esperanzas, súbitamente me sorprende el paso fugaz por mi lado de una sombra. ¡Coño, es la culebra! Pego un grito, me levanto; al observar con más cuidado descubro a una inofensiva iguana gigantesca, parada ahí, mirándome con odio por haber invadido sus predios. Mi amanecer después de dormir la primera noche de mi vida en un chinchorro colgado en las vigas de un portal, me hicieron comprender las razones de quienes me aconsejaron reiteradamente venir provisto de un buen mosquitero. Al despertarme estaba oscuro; pero oscuro, quiero decir, como si fuera la media noche; me parece raro; mi impresión era haber dormido más tiempo; de modo que me acomodo para proseguir mi sueño; no obstante, unas voces en el entorno me hacen entender que ya la gente anda por ahí tomando café; me incorporo, en consecuencia, y al sacudir el mosquitero una nube de insectos nocturnos sale volando en todas direcciones; se habían acumulado en tal cantidad que impedían el paso de la luz a través la tela transparente. De no haber dispuesto del recurso, podría haber sido devorado por esos animales.
A la gente tampoco la entiendo; yo tenía una idea del llanero formada a partir de Simón Díaz, un hombre simpático, juguetón, astuto, todo el tiempo con una rima y una copla en los labios; vale decir, mi imagen era del llanero “de salón” o “de televisión”. Los vistos por aquí en el llano real, tenían algún parecido con el Tío Simón; en su fisonomía se hacía sentir el ancestro indio, aunque fueran blancos; eran hombres recios, de caderas anchas y piernas arqueadas; a diferencia de los reservados montañeses de cara de piedra, estos eran parlanchines, pero igualmente enigmáticos, porque parecían hablar siempre en clave secreta, dejando sentir entrelíneas lo que realmente querían decir. Me impresionaron como hombres puestos en un precario punto de equilibrio entre lo cortés y lo valiente, quiero decir, entre la campechana amabilidad y la violencia, de modo que uno no sabía cuál sería el estímulo que los haría pasar de uno a otro lado; aquel que no cargaba un machete, justificado por razones de trabajo, seguramente portaba jeme y medio de puñal en la cintura que se le vería en cuanto cualquier golpe de viento guapo le hiciera volar la blusa; de no haberlo prohibido la ley, creo que todos andarían armados de revólveres como en el Lejano Oeste. Corrían voces de espeluznantes peleas a filo de hierros afilados ocurridas aquí y allá por quítame esta paja.
Claro, por ser un padre poco tenía que temer de aquellos sujetos cerriles, porque son personas temerosas de Dios y respetuosas con quien es su humildes servidor, el sacerdote, llamado por los Evangelios la sal de la tierra, la luz del mundo, pescador de almas, el amigo íntimo de Jesús, el pastor vigilante de la grey cristiana, perdonador de pecados, el predicador de la Palabra Divina, el sacrificador del cuerpo y sangre del Señor, el mensajero del Hijo de Dios. Me conmovían sus expresiones reverenciales; a diestra y siniestra me pedían la bendición o la solicitaban para sus hijos y sus animales; algunos besaban mi mano; nadie osaba mirarme directamente a los ojos al dirigirme la palabra, los hombres se descubrían ante mi presencia. Con todo, se hablaba de un cura muerto en un lance de honor porque se estaba tirando a la mujer de un arriero; y el marido no se comió el cuento de que eso la hacía bendita entre las mujeres, tanto como a María Magdalena y Marta la Negra ─una etíope que estaba bien buena, de las que rondaban a los apóstoles─ que fueron hembras de Jesús.
Por eso no tenía idea de cómo podía reacciona la gente de hacerse evidente mi aproximación a la indiecita motivo de mis perturbaciones; a lo mejor eso de ver a un extraño recién aparecido, venido de la capital, además, tratando de levantar a una de sus mujeres podría ser asumido como una ofensa a su honor; y por esos predios todavía seguía vigente el principio de que el honor se lava con sangre. El hecho de que el individuo de la intención libidinosa fuera un cura podría darle un tono más grave al asunto. Cierto es que la muchacha nadie la tomaba muy en cuenta, pero ¡quién sabe!; destaco el punto, porque en alguna latitudes los hombres son sumamente delicados en lo concerniente a sus mujeres, especialmente en ambientes aislados de las corrientes principales de la civilización; y, francamente, no me gustaría defraudar una comunidad que me ha recibido con tanto cariño y veneración, ni mucho menos entrar en conflicto con uno de esos sujetos. Pero las ganas eran demasiadas.
Con todo y mis recelos, no pude evitar el impulso activado en mi ánimo por la silvestre criatura y disimuladamente emprendí la seducción mediante miradas significativas, sonrisas y otras señales normales a tal efecto… Por supuesto, todo con mucha cautela, en circunstancias en que nos cruzábamos estando solos; por razones obvias, evitaba exponer mis propósitos, por más que me amparara la suposición de que, de ser observado en alguna sebosa lisonja, requiebro, flor, alabanza, halago, arrullo, camelo, cumplido, manoseo, lindeza o cualquier otra ternura propia del galanteo, esas almas cándidas, piadosas y poco suspicaces jamás lo interpretarían como una mala intención; muy en sentido contrario, lo tomarían como una expresión de amor al prójimo propia de un sacerdote hacia una especie de animalito semisalvaje. Elaboré la idea de abordarla directamente; siempre podría explicar mi merodeo en torno a la criatura por el propósito de un portador de la palabra divina animado por el propósito de ganar un alma para el Señor. Pero no me atreví.
Mis ganas crecían cada día; tanto, que armándome de valor decido hacer explícitos mis galanteos. No logro el menor avance. La muchacha evita cruzar sus miradas con las mías, permanece seria ante mis sonrisas e indiferente a mis gestos amistosos; me acerco a ella para iniciar una plática, y responde con monosílabas al mismo tiempo que se retira abruptamente.
Venciendo mi timidez, una vez logro acorralarla en un rincón; no más empiezo a decirle algo tiernito para romper el hielo, cuando la muchacha hace un esguince, se sale por un lado y se va de prisa. Ocurre que habían aparecido dos de las viejas; yo no podía verlas por estar de espaldas, la muchacha sí. Me saludan con la acostumbrada reverencia, pero me dan la impresión de estar un tanto perplejas. En lo concerniente a mi estado de ánimo, su imprevista aparición por poco no me ocasiona un infarto; sin embargo, logro sobreponerme.
─ ¡Ah! ─les explico para justificar la situación─, le preguntaba si estaba bautizada… Y fíjense ustedes, mis señoras…
Para las malditas viejas mis palabras y mi actitud son explicación suficiente. “¡Sí, sí!” ─aprueban─. “Es que es india, padre; esos indios son paganos”… ─comenta una─. “¡Ay, padre, esas son cosas del enemigo malo!” ─acota la otra─.
Solemnizo el momento haciendo uso de la fórmula canóniga de rigor, estando presente un sacerdote católico, en cada ocasión en que se nombra al demonio:
─ ¡Vade retro satana!
“¡Amén!”, responden las mujeres, haciendo una semi genuflexión y persignándose; y con mi bendición siguen su camino.
No logro explicarme por qué tanta resistencia; a lo mejor es por respeto a un cura; o tal vez porque no soy lo suficientemente explícito en mis intenciones; es probable, porque, ya lo he dicho, soy tímido.
En más de una ocasión la joven pasa por mi lado, sin mirarme, respondiendo mi saludo con un sonido gutural ininteligible; y caminando con su habitual parsimonia se aleja hacia el monte en el entorno de la aislada vivienda, yendo hacia el río. Conjeturo, en esas ocasiones, que se dirige a bañarse en el remanso, en cuyo caso me abstengo de seguirla; mi timidez me hace sentir indecoroso y abusivo al violentar su intimidad; más aún, no habiendo sido para nada estimulado por ella. Me moría de ganas de verla desnuda en sus abluciones; ¡no, mejor, con el vestido ceñido a su cuerpo transluciendo sus formas redondas como efecto del agua! Esa imagen me perturbaba al punto de llevarme a caer en el pecado de la masturbación en las horas de caluroso desvelo, en las que mi imaginación se vuelve loca. Más de una vez luché a brazo partido con el impulso de ir tras sus pasos, no obstante, se impuso no sé si la razón o el miedo. ¿Si alguien me veía? Un sacerdote voyerista, ¡el escándalo! Me hundiría en el pantano de la vergüenza de ser apercibido por ella, atisbándola escondido entre unas breñas; le contaría el chisme a todo el mundo, sin la menor duda, volviéndome el hazmerreir de la gente, el objeto de su desprecio y quizá hasta la víctima de alguno dispuesto a lavar el honor colectivo.
La sola idea de convertirme en foco de la desvergüenza me llena de angustia, me enferma, por cuanto mi timidez tiene efectos psicosomáticos; invariablemente sobrevaloro y temo los resultados de la opinión ajena sobre mis actos, de aquí que mi radio de distancia social sea mayor que el de resto de las personas; siento ansiedad, torpeza en mi pensamiento, sentimientos extraños, incomodidad, estrés, inhibición expresiva y mis relaciones interpersonales se vuelven erráticas. Esa agobiante condición de mi espíritu ha sido la cruz de mi existencia a lo largo de toda mi vida; no obstante, tantas son las ganas que le tengo que la vencí en la oportunidad en que mis intenciones se vieron frustradas por las viejas. La angustia entonces fue tan enorme que no me atreví a un nuevo intento.
La tengo fija aquí, en el cerebro, tatuada en el alma; mi apasionamiento por esa joven montaraz se va haciendo cada vez más parecido a una obsesión. Sólo al verla de lejos se manifiesta la erección; ¡gracias a Dios queda disimulada por la sotana!
Finalizada mi tarea, debo regresar a la civilización; estando a punto de la partida la busco para verla por última vez; topo con ella en cocina de la casa, haciendo algún oficio. Por obra del azar, estamos solos. Como de costumbre, su actitud hacia mí es hosca. Le digo adiós sin obtener respuesta, y, sólo a propósito de sacarme el clavo hago un sobreesfuerzo y traspaso de un solo golpe la cerca de mi pusilanimidad; tratando de controlar el nudo que siento en el esófago y el trémolo de mi voz, añado: “No me quiero ir de aquí sin decirle que me enamoré de usted desde el primer momento en que la vi, ¡pero usted siempre se mostró tan indiferente conmigo!” A lo que ella responde, sin levantar los ojos ni abandonar su ocupación: “Pero si yo pasé por su lado varias veces y seguí pa’l río… ¿Por qué usté no fue tras de mí y me tumbó?”
─ ¿Entonces tú querías?…
─ ¡Y cómo! ─responde simplemente la muchacha─.
¡Conque esa es la forma políticamente correcta de proceder en esos predios! Sonrisas, miradas, galanterías y demás circunloquios culturales, son superfluos… ¡No encuentro improperios suficientes para calificarme! ¡Mi maldita timidez entorpeció mi capacidad de interpretar correctamente los mensajes del ambiente! ¡Jamás sentí tanta rabia por mi limitación psicológica! Siento ira hacia mí mismo; quisiera tener el poder de desdoblarme para que mi otro yo me entrara a patadas por el trasero; deseo que mi sombra cobre vida y me dé de bofetones, que mi doppler aparezca y me asesine.
Es imposible recuperar el tiempo perdido, pero al menos puedo usar productivamente en poco que me queda; así que le brinco encima, la abrazo y la beso por todas partes: la boca, el cuello, los hombros, la nuca; ella me deja hacer sin dar la menor respuesta a mis caricias; sencillamente se entrega a mis manipulaciones. Acicatea mi instinto viril su olor natural a hembra configurado por sudor, sebo, flujo vaginal activado como efecto de la excitación sexual y demás secreciones del organismo sano, sin la menor interferencia de cosméticos, y apenas con un sutil trasfondo del olor de las especies de cocina locales.
Sin dejar de estrujarla me siento en una de las sillas toscas de la artesanía local, con la intención de hacerla cabalgar en mis piernas; meto mis manos debajo del holgado vestido y, ¡gloria de Dios!, la impúdica criatura no lleva nada de ropa interior, ni sostén ni pantaletas; de modo que su cuerpo íntegro está al acceso de mis ávidas manos; la recorro de arriba a abajo; sigo el perfil de sus sinuosidades corporales, hurgo todas sus concavidades; siento las tetas firmes y flexibles, redondas y grandes, y la pancita incitantemente curvada hasta convertirse en un pubis pequeño y pulposo, en el que manoseo un pletórico monte de Venus; y más abajo la cálida y ya bastante húmeda hendidura; carnes macizas y al mismo tiempo suaves en sus caderas y muslos; nalgas nerviosas… Me arremango la sotana, suelto mi pantalón, bajándolo hasta las rodillas, y la hago sentarse en mis piernas dándome la espalda, con el propósito de penetrarla por delante desde atrás; está lubricada y evidentemente dispuesta en todo sentido, no obstante, al intentar introducir el pene en su vagina tengo las más insólita de las sensaciones jamás experimentada en circunstancias semejantes. Por un instante cruza por mi mente la idea de que la muchacha es doncella; la descarto al percibir que en realidad no hay un virgo y que, no obstante sus quejidos y estremecimientos, no hay ningún impedimento firme a la penetración: aunque con dificultad, mi falo entra íntegro en su vagina. La más precisa imagen a la que puede recurrir para expresar mis sensaciones es que cogerla fue como hundir el pene en un bloque de gelatina muy densa y caliente; quiero decir que no sentí estar penetrando una cavidad natural, sino abriéndome paso en una materia compacta y consistente, de tan cerrada era su vagina; la cual, además, tenía la virtud de ser pulsátil, apretando y succionado el pene a ratos y dejándolo libre a continuación; consiste en un movimiento fisiológico involuntario, la llamada vulgarmente cangrejera, cualidad pretendida por las buenas amadoras a partir de ejercicios, a propósito de darles la mayor satisfacción a sus machos; como rareza, la cualidad estaba presente en ella de forma del todo natural, es de suponerse, por cuanto difícilmente podrían esos refinamientos eróticos ser propios del entrenamiento en una criatura primitiva.
El shock fue tan radical que no pude evitar exhalar un grito de satisfacción visceral; sentí un gusto brutal, viscoso, casi llegado al límite de lo criminal, a partir de esa inédita percepción de abrirme paso en una materia orgánica viva, consistente, en lugar de estar simplemente entrando en una oquedad del cuerpo; por alguna perturbadora razón, asocio la experiencia con el dar una puñalada profunda que duele sin matar ni derramar sangre. Quiero repetirla y le pido levantarse de mis piernas para volverla a coger, aunque ahora la quiero de frente para tener acceso a su boca, porque ardo de ganas de chupársela; la hago dar la vuelta en medio de jadeos.
La beso furiosamente; ella no abre la boca; le muerdo los labios; tengo la impresión de que no es muy hábil en esto del besar a la florentina; mientras me deleito en sus labios carnosos y absorbo su aliento la vuelvo a penetrar, lentamente para prolongar la sensación; me solazo viciosamente en sus expresiones de dolor; la prenso por las caderas clavándola hasta el fondo. “¡Ay, ay!”… exclama ella, y a medida de intensificarse su ardor, más fuertes y frecuentes son sus contracciones vaginales. ¡Señor, esto es indescriptible!, es como estar cogiendo y recibiendo una masturbación al mismo tiempo. Finalmente su quejido se vuelve un grito agudo y la presión en mi pene se hace fuerte, casi al borde de lo doloroso; y acabamos al unísono.
Apenas concluyo, mi sensibilidad cambia automáticamente.
Su aliento, que un instante antes sentí cual perfume de gardenias, ahora me resulta repugnante, y el estimulante “olor natural a hembra” una vez satisfecha la pulsión sexual, me queda prendido en la nariz como un tufo poco agradable en el que sobretodo se dejan sentir el ajo y el onoto. Mientras me acomodo pienso que, en efecto, lo de haber seguido pa’l río a cruzarse conmigo no fue precisamente para bañarse, como yo lo supuse erróneamente, por cuanto esa práctica higiénica no parece estar entre las costumbres de la zagala.
Termino de subirme los pantalones cuando el bobo que siempre ha rondado por ahí aparece con la nueva;: “¡Padre, que la camioneta lo está esperando!”, y se va.
Salgo tras él, desde la puerta doy una última mirada a la moza que permanece sentada en la silla, impávida. Sin despegar la mirada del piso, la fregoncita exige: “¡La bendición, padre!” De todo corazón, lleno de gozo, la bendigo a la distancia. ¿Cómo negarla a quien ya ha sido glorificada por Dios con la facultad de conceder placeres inefables a los creados a su imagen y semejanza?
Mientras avanzo por el pasillo, pienso: Lo que esa muchacha tiene entre las piernas sólo puede entenderse como una bendición de Dios. ¡Ojalá no lo desperdicie repartiéndolo entre estos bárbaros! Es un polvo de fantasía, fuera de lo común, pero, eso sí, le hace falta una buena limpieza…
![]()